Un final diferente para una reina
 |
| Juana la Loca recluida en Tordesillas con su hija la infanta Catalina- Francisco Pradilla y Ortiz |
Abrió los ojos despacio intentando dominar el sopor que la invadía y echó una mirada alrededor.
Juana, archiduquesa de Austria y heredera del reino de Castilla, llevaba demasiado tiempo entre aquellas cuatro paredes de piedras húmedas y a pesar de que estaban forradas de hermosos tapices florentinos y de alfombras suntuosas, traídas desde Anatolia, no dejaba de ser una cárcel. Aquella casona de Tordesillas había sido el lugar elegido por su padre, Fernando el Católico, para su confinamiento hasta el final de su vida.
Las ventanas estaban revestidas de celosía y al pasar la luz dibujaban pequeños círculos en el suelo hasta donde el sol conseguía colarse, que a mediodía llegaba hasta el mismo centro de la habitación. Juana había aprendido a conocer la hora observándolos.
Una gran chimenea ocupaba todo el frontal de la pared norte. La enmarcaba el blasón de la casa de los Trastámara esculpido en mármol. En ella, los troncos flameaban día y noche para mantener el calor. A pesar de todo era insuficiente y el frío, en los meses invernales, calaba hasta los huesos.
Junto a la cama, un reclinatorio de madera forrado de terciopelo verde miraba hacia un crucifijo colgado en la pared y en el que, la reina se había cansado de rezar esperando una ayuda divina que la devolviera junto a Felipe. Dios había hecho caso omiso y sus oraciones cayeron en saco roto. Comentó alguna vez, cuando era presa del dolor por la muerte de su esposo, que ya ajustaría cuentas con el Creador. Palabras que se habían propagado, dando la razón a aquellos que la tachaban de loca y no vieron en ello lo que realmente era.
Cerca de la chimenea se encontraba una mesa y sobre ella una escribanía. Las piezas fueron fabricadas en oro macizo y la pluma pertenecía a una variedad especial de pavo real. Había sido un regalo del monarca portugués Manuel I, desposado con su hermana Isabel. En ese rincón había pasado la mayor parte de su encierro, redactando interminables cartas a su amado, que nunca recibiría, porque eran requisadas por sus cuidadores antes de caer en manos de algún mensajero que se las pudiese hacer llegar.
Hacía días que ya no tenía fuerzas para levantarse y permanecía postrada en el lecho. Fijó la vista en los postes de caoba que sujetaban el dosel de terciopelo rojo que la cubría. Estaban tallados con hojas de hiedra y observó lo exquisito de los detalles. Mostraban con gran realismo los nervios de cada una y los tallos que las unían rodeando cada mástil. A simple vista parecían iguales, pero mirándolos de cerca comprobó que todos eran diferentes, hasta ahora no se había percatado de ese pequeño detalle. Juana pensó que el maestro artesano que había realizado tal obra merecía la recompensa y el halago de un rey, que seguro no había tenido.
Dormitando en un sitial al lado de la cama, se hallaba el padre Francisco de Borja, confesor y amigo. Pasaba los días y las noches acompañándola. Sabía que le quedaba poco y no quería dejarla sola.
La reina tosió y una mancha roja apareció en el pequeño lienzo bordado con el que se había tapado la boca. Ella pensaba que era la voluntad de Dios, al que apremiaba con sus rezos para que la dejase reunirse con su rey. Sin embargo, el médico había diagnosticado una pulmonía, debida al frío y la humedad que había cogido mientras velaba a su marido.
Estuvo meses despidiendo a Felipe sin permitir el sepelio. Buscaba el lugar adecuado donde colocar su cuerpo. Lejos de todas las arpías que le habían llevado a la muerte de forma prematura. Por fin encontró el sitio adecuado, la cartuja de Miraflores. Quedaría al cuidado de los monjes y ninguna mujer podría acercarse a él. Solo ella, una vez hubiese fallecido, podría reposar eternamente junto a él.
 |
| Obra de Francisco Padilla |
Pensó en los últimos años que pasó en la Corte de Flandes. Cuando los devaneos del rey fueron demasiado evidentes. Todas aquellas infidelidades de su marido habían sido meras provocaciones de cortesanas imbuidas por un espíritu demoníaco.
Cuando el gran inquisidor Fray Tomás de Torquemada llegó de visita a la corte flamenca, con una misiva de su padre, mantuvo una audiencia privada con él. Le propuso mandar a la hoguera a todas aquellas pecadoras que practicaban la brujería con su amado y le arrebataban la voluntad. Cayó en una profunda depresión cuando el inquisidor le anunció que no había tales signos y que solo se trataba de costumbres diferentes. Los flamencos parecían dados a una vida más licenciosa. Poco que ver con la educación católica recibida por ella y que no debía poner en peligro. Además, traía una orden explicita de su padre. En ella la instaba a abstraerse de participar en cuestiones relacionadas con la corte y demás asuntos terrenales. Habida cuentas de que ya tenía herederos, no necesitaba mantener relaciones carnales con el monarca, debiendo cultivar la oración y devoción hacia el Altísimo que la salvara de las locuras y enajenamientos en los que estaba incurriendo.
Juana lo supo nada más terminar la misiva. La realidad era que su padre, el rey de Aragón, no quería indisponerse con su todopoderoso marido y entre ambos llegar a un acuerdo para repartirse el reino de Castilla, que le correspondía a ella por herencia. Por eso era permisivo con todas aquellas rameras y a su hija la tachaba de enferma.
Volvió a toser más fuerte y el jesuita despertó del letargo en el que estaba sumido. Se tropezó con los ojos almendrados de ella, ahora vidriosos; el pelo largo y rizado cayendo sobre la inmaculada almohada y la tez pálida que aún resaltaba más por el rubor febril que le enrojecían las mejillas.
—Padre, creo que ha llegado la hora -Juana hablaba apenas en un susurro.
—No debéis esforzaros señora, pero debo preguntaros si estáis preparada para confesar vuestros pecados.
—Sí, lo estoy.
El padre Francisco arrimó un escabel a la cama y se sentó al lado de la enferma. Después de ofrecer su mano para que le besase el anillo, comenzó el acto de contrición.
—Ave María. ¿Alteza, qué pecados confesaréis para llegar limpia hasta el Creador?
—Solo uno padre, solo uno… Haber amado a un hombre por encima de todo, por encima de Dios, por encima de un reino. No me importó que me tacharan de loca y me encerraran. Hubiera sufrido tormento por él—. Cerró los ojos y guardó silencio un momento. —Jesucristo crucificado sea conmigo. Por fin estaré con mi amado para toda la eternidad —fueron sus palabras.
—Rezad conmigo, Majestad. Hacedlo en silencio si no os encontráis con fuerzas. -La enferma cerró los ojos y se oyó solo la voz del cura -Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostrae. Amén—terminó el sacerdote.
—Amén —musitó Juana.
Del pecho salió el último aliento de una reina capaz de cruzar un continente por su amado, capaz de renunciar a la vida por él.
El padre Francisco hizo la señal de la cruz sobre el cuerpo inerte de Juana, reina de Castilla por derecho.
—Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Requiescant in pace—. Después le cerró los ojos.— Dios te absuelva de todos tus pecados hija, la historia también lo hará. Fuiste una buena mujer.


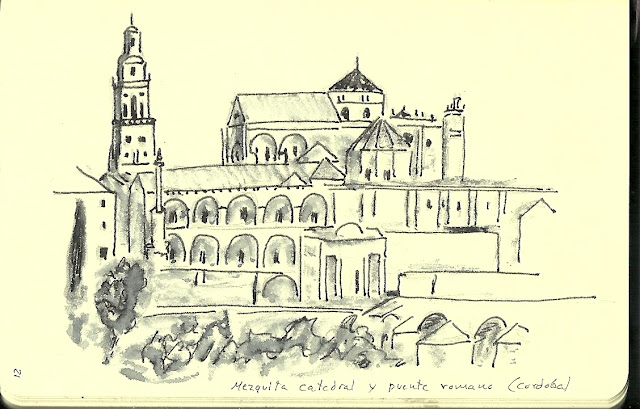
Comentarios
Publicar un comentario